| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||
|
|||||||||||
 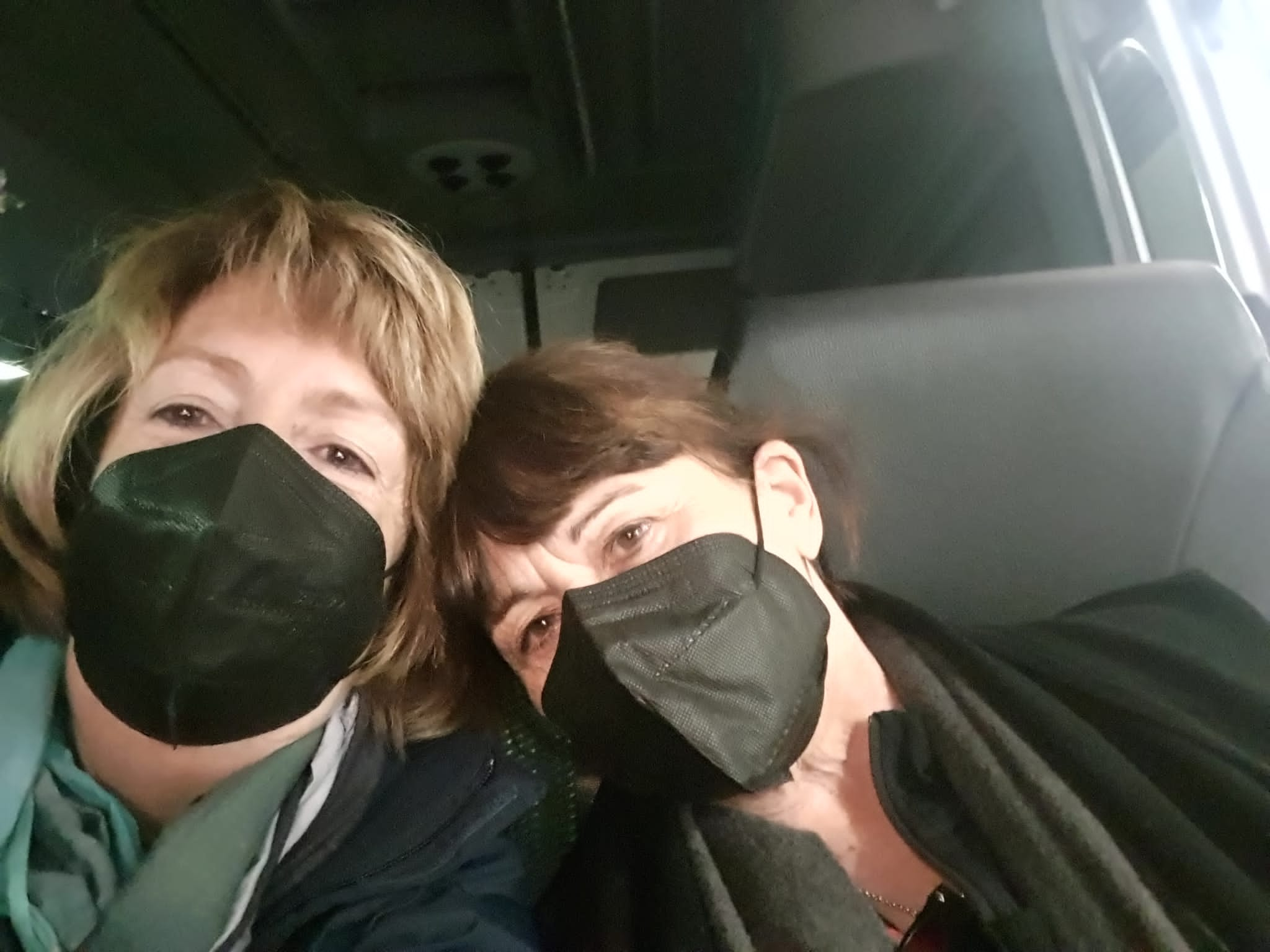 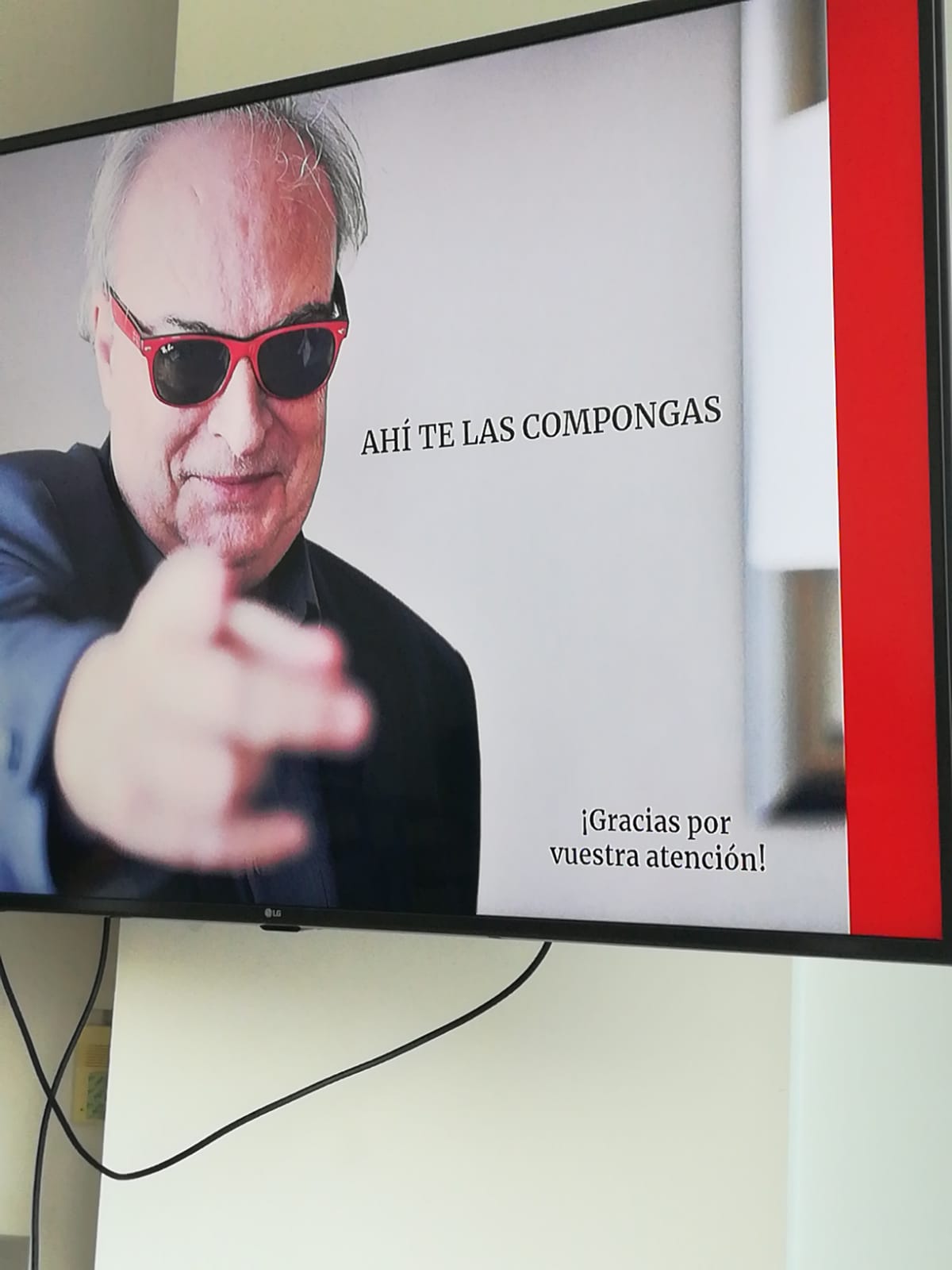     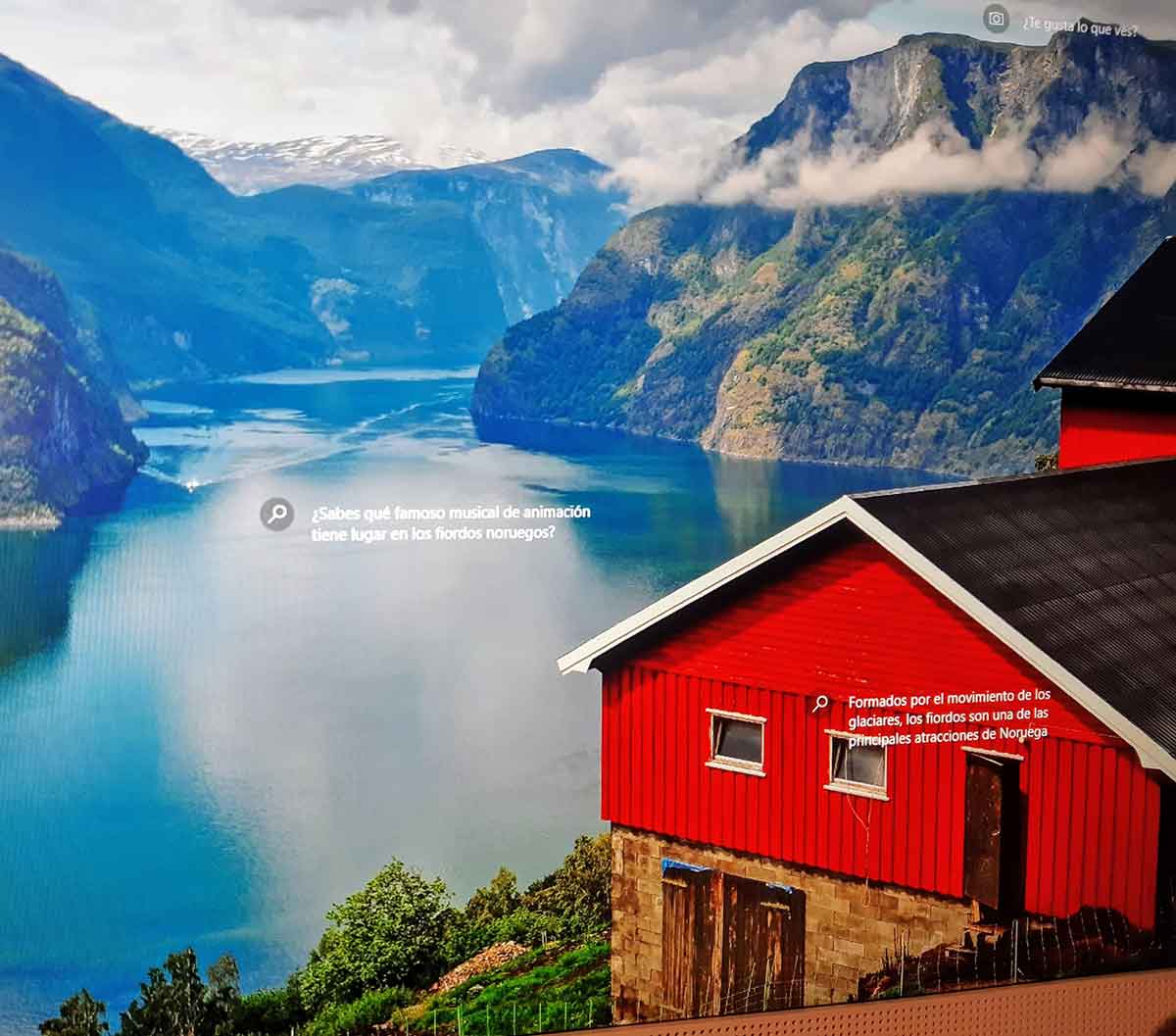     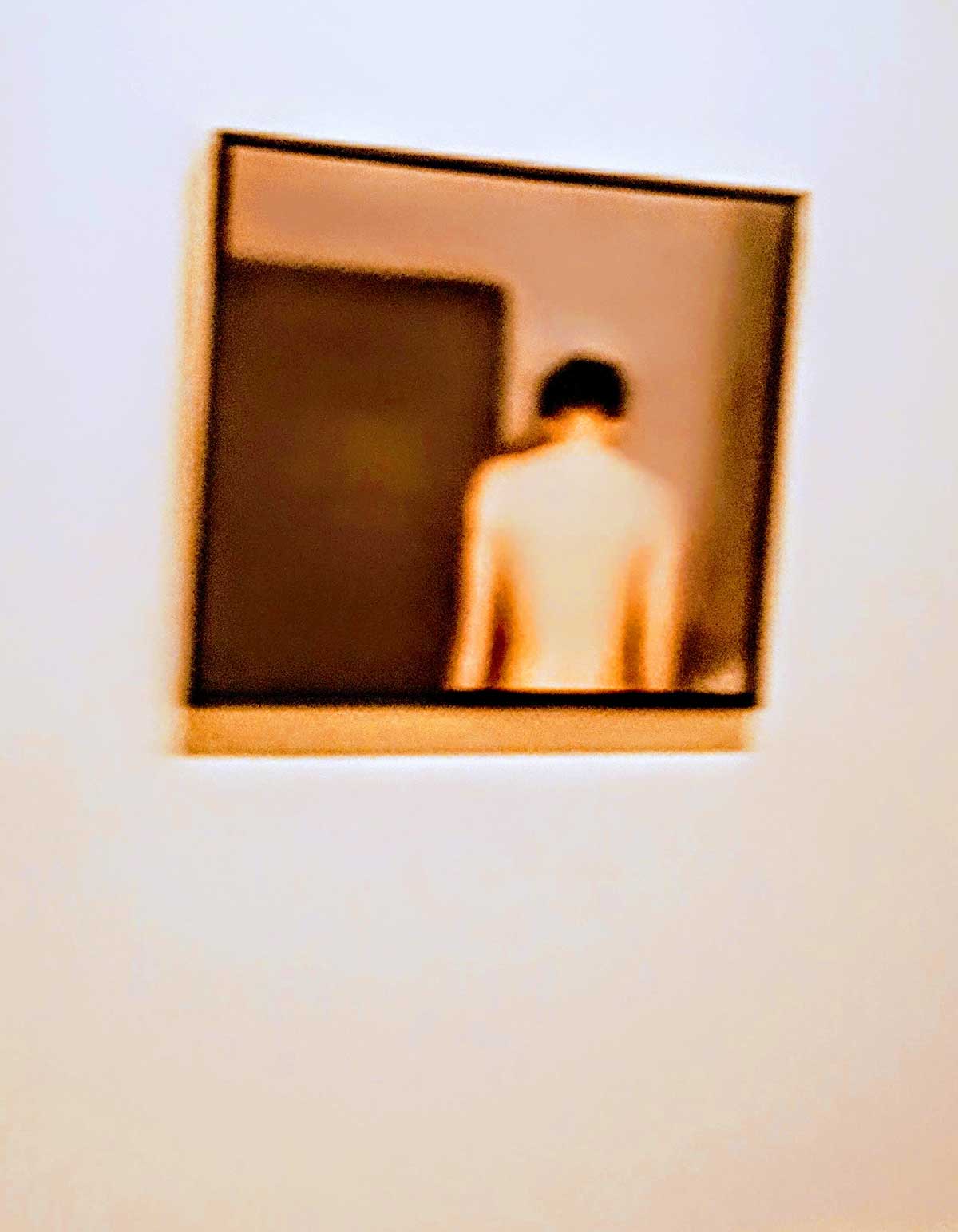 |
ENTREVISTA DE CARLOS FONSECA A VILA-MATAS EN THE WHITE REVIEW. N. 25, junio 2019 (versión en español) CARLOS FONSECA CF: Me gustaría empezar hablando de tus comienzos como escritor. Encontramos muchos mitos de origen a través de tu obra, desde aquel que cuenta que a los veintitrés años fingiste estar loco para escapar del servicio militar en Melilla y acabaste escribiendo tu primer libro desde la trastienda de un colmado africano, hasta la anécdota de cómo escribiste La asesina ilustrada – ese libro cuya intención era matar al lector – desde la buhardilla parisina de Marguerite Duras. ¿Cómo ves hoy esos múltiples comienzos? Claro, recuerdo perfectamente esa escena maravillosa con la que comienzas Never any End to Paris en la que cuentas cómo viajaste a Florida para inscribirte en el tradicional concurso de dobles de Ernest Hemingway. Siempre en tu obra hay esa puesta en escena ya no solo de la escritura sino del escritor como personaje y como actor. Como si ante la aburrida figura del escritor comprometido hubieses contrapuesto la imagen del escritor múltiple, irónico, esquivo… Cuando era muy joven, recorría de arriba a abajo toda la Barcelona nocturna y solía irme de los locales de fiesta a altas horas de la mañana. Me despedía diciendo a los amigos (lo decía muy convencido): “Adiós, me voy. Por cierto ¿ya sabéis que he dejado de escribir?” Y todos me hacían ver que aquello que decía no tenía sentido, porque yo no escribía. Cuando recuerdo esas escenas de despedida (las recuerdo porque fueron contadas por un dibujante de comic, que en un cuaderno sobre la vida nocturna de aquella Barcelona me hacía decir esas palabras que yo repetía tanto por las noches), me doy cuenta de que ya mucho antes de escribir, quería dejar de escribir. Y también me doy cuenta de que esa poética de querer dejar de escribir (un escritor comprometido siente menos, creo, la tentación de abandonar la escritura) fue la que me convirtió a la larga en un escritor. Es tal vez Historia abreviada de la literatura portátil el primer libro en alcanzar el status de mito literario: allí reescribes la historia de la vanguardia a partir de la divertida historia de una sociedad imaginada por ti, la sociedad Shandy, compuesta por miembros cuyas obras completas tienen que ser portátiles, su comportamiento aquel de una máquina soltera y su conducta una de nomadismo e irreverencia. ¿Qué significó para ti ese libro? La idea inicial de ese libro creo que proviene de una exposición sobre machines célibataires (según la expresión de Duchamp) que vi en 1983 en el Grand Palais de París. Ya el mismo título de aquella muestra me intrigó mucho, no sabía que se podían montar exposiciones sobre máquinas solteras. Yo era ya por aquel entonces un admirador de la novela Locus Solus, de Roussel, y ver allí expuestas sus máquinas inventadas, me conmocionó. Y aún más verlas al lado de las máquinas de Kafka (la de la Colonia Penitenciaria, por ejemplo) o de Duchamp. Me gustaba, por otra parte, el concepto mismo de machine célibataire, con el que me identificaba plenamente. Al volver a Barcelona, escribí un artículo sobre máquinas célibes, un artículo disparatado que publiqué en La Vanguardia y que a la larga fue el origen de mi libro sobre la conjura shandy. Historia abreviada se publicó en 1985 en España y fue mal recibido allí, porque triunfaba en narrativa una corriente que ellos llamaban “anti-experimentalista”, una corriente contra “los excesos vanguardísticos de la década de los años 70”. Pero en México se escribieron sobre el libro 27 reseñas en menos de veinte días, y en Francia y en Italia encantó. Algo se había puesto en marcha. También en Suecia porque el libro originó la creación de Ankan (salieron dos números) que se autodenominaba “la primera revista shandy de Europa”. En fin, que empezaron a pasarme cosas. Un crítico argentino, por ejemplo, dijo que yo había escrito una “ficción radical”. Y yo no tenía ni idea de haber hecho algo así, sólo sabía que me dedicaba al arte de la ficción, pero eso de “radical” no sabía qué diablos quería decir. ¿Acaso Nabokov no había dicho que “la ficción es ficción”, una frase que me recordaba a Oscar Wilde en Salomé: “La luna es la luna, y basta” Y según has recordado en varios textos, el propio Nabokov decía que lo más interesante de la biografía de un escritor no es “la crónica de sus aventuras sino la historia de su estilo.” Hay sin duda, un estilo Vila-Matas. En tu última novela, Mac y su contratiempo, persigues sin embargo la idea de que la originalidad no existe y que todo es reescritura. ¿Qué significa al día de hoy un estilo para ti? Cuando presencio un enfrentamiento dialectico muy duro entre dos personas inteligentes tiendo a estar de acuerdo con todo lo que dice una y después también con lo que dice la otra, por mucho que una diga lo contrario por completo de la otra. Creo que esto indica, por una parte, que soy abierto de espíritu y acepto dos ideas, por contradictorias que sean (Walt Whitman: “¿Que me contradigo? Pues sí, me contradigo. Soy inmenso, contengo multitudes”) y por otra indica que tiendo a no creer en realidad en nada, a no tener fe en nada, siguiendo el consejo que nos dejara Platón. Me es imposible creer en la originalidad, por mucho que soy consciente de que existe un estilo Vila-Matas. Sin embargo, haber creado ese estilo no significa que sea un escritor original. Como decía Josep Pla, nada es más desagradable que las inútiles y estériles tentativas para llegar a una originalidad salvaje y primigenia. En otras partes te has referido a la lectura del Tristram Shandy de Sterne como uno de los grandes eventos de tu vida. ¿Qué recuerdas de esa primera lectura? ¿Qué te parece contemporáneo de ese libro? Leí Tristram Shandy en español, en la traducción de Javier Marías, traducción que iba acompañada de unas memorables “Notas a la presente edición”. Si el libro me pareció extraordinariamente libre y divertido, agudísimo (especialmente la relación del autor con el lector) las Notas finales recuerdo que no le iban a la zaga. Precisamente veo en la combinación narración-notas de aquel ejemplar de Tristram Shandy el núcleo original de algunos libros que después escribiría, libros donde ficción y ensayo se complementan con naturalidad. Como decía Machado de Assis, ese otro gran lector de Sterne, en el prólogo de Memorias Póstumas de Blas Cubas, tu obra parece estar escrita con una “pluma juguetona y una tinta melancólica” … Cuando empecé a escribir lo hice en un país en el que tenía la sensación de que nadie dudaba de nada y en el que, además, de no permitírsele a nadie dudar, había que estar de acuerdo y en posición de firmes ante la Voz Cantante. Entonces descubrí el placer de la disidencia. Y pasado el tiempo, después de años de discretas, pero efectivas infracciones, de novelas que iban contra una idea u otra y siempre contra mi novela anterior, me encontré con una escena de la vida del joven Gombrowicz que resumía lo que había venido siendo mi primera juventud y cómo se había ido formando mi discurso literario: “Luce el sol, decía mi madre. No, decía yo, está lloviendo. Tienes la manía de decir tonterías, decía ella. Bueno, decía yo, digamos que no llueve, pero si empezara a llover, llovería, y yo me pondría melancólico. La arrastraba a discusiones absurdas, y con ella me inicié en el ejercicio de la dialéctica y de la crítica” Ya en Historia abreviada de la literatura portátil aparece tu deseo de reescribir, de alguna forma, la historia de la vanguardia. De Duchamp a Lorca, de Benjamin a Tzara: la historia de la vanguardia pasa a ser uno de tus temas predilectos. ¿Porqué imaginar tu propia ficción desde allí? Cuando era muy joven, había visto a Duchamp jugar al ajedrez en Cadaqués, en el bar Melitón. Lo vi un día en que perdió su partida y nunca había visto perder con mayor elegancia. Y años después encontré un libro sobre él y me marcó mucho su lectura. Era Conversaciones con Marcel Duchamp, de Pierre Cabanne, y allí podía leerse: “En un cierto momento comprendí que no debía cargarse a la vida con demasiado peso, con demasiadas cosas por hacer, con aquello a lo que se llama una mujer, niños, una casa en el campo, un coche, etc.” En aquel libro se explicaba de algún modo cuál era un buen camino para un artista independiente, y creo que llegué a utilizarlo casi como un libro de auto-ayuda, antes de que llegara la moda de ese tipo de libros tan estúpidos. La verdad es que, en contraste con la Barcelona burguesa y franquista, vivir en Cadaqués era como hacerlo en el extranjero y rodeado siempre de artistas de vanguardia. Hasta la viuda de Boris Vian, que andaba por allí, parecía a veces “dadaísta”. Entre los artistas que uno veía a menudo por allí estaban Man Ray, John Cage, Richard Hamilton… Es posible que mi formación cultural se iniciara en ese pueblo catalán en la frontera con Francia. En ese entonces tu deseo era ser cineasta, si no recuerdo mal. ¿Cómo pasaste del cine a la literatura? Las circunstancias me obligaron a pasarme a la literatura. Las circunstancias fueron ese servicio militar de un año de duración del que antes he hablado: un año sin permisos, en el norte de África, que me impidió trabajar en algo relacionado con el cine y me llevó a escribir, en los pocos ratos libres, por las tardes, un monólogo semipoético en el colmado militar de Melilla. Y fue una suerte que las circunstancias me condujeran a esto, porque en el cine no tenía el menor porvenir. Estaba vivamente influenciado por el cine underground de los años 60, por Jonas Mekas, Philippe Garrel, Glauber Rocha, Ado Arrietta y otros. Y no pensaba hacer ni la menor concesión al “cine comercial” (que detestaba de un modo salvaje), de modo que iba camino de no encontrar productor en ninguna parte. Había dirigido en Cadaqués Fin de verano, un cortometraje que produjo mi padre. Cuando hice el primer pase de la película, un pase para los amigos, fue acogido el film con estupor por todo el mundo, menos por mi padre, que tuvo muy claro de qué hablaba en la película. Me dijo: “Si no me equivoco, el tema es la destrucción de la familia burguesa”. Comprendí en ese mismo momento que había perdido el único productor que tenía a mi alcance y que me esperaba una larga travesía del desierto. De ahí que esa llamada del ejército -que me llevó tan cerca del desierto del Sahara, por cierto- resultara providencial para mí. Me acabas de nombrar a tres de los escritores que más he seguido y admirado y con los que mejor relación personal he tenido. A los tres los conocí en circunstancias parecidas: en la calle, yendo hacia un restaurante –Bolaño en Blanes, Pitol en Varsovia y Piglia en Puerto de Santa María–, comenzaron a hablarme de literatura. Háblame de Sergio Pitol. ¿Cómo lo recuerdas? Se le ha calificado a Pitol de “raro clásico secreto”, y creo muy acertada esa forma de definirlo. Al lector en lengua inglesa le recomiendo especialmente The Art of Flight. Hará un increíble descubrimiento. En cuanto a cómo lo recuerdo, la respuesta es infinita, aunque básicamente la risa y la alegría sostienen ese recuerdo para siempre. Pero hay un momento, entre los recuerdos de Pitol, que destacaría por encima de todos… No fue exactamente un momento borgiano en el que supe para siempre quién era yo, pero sí un instante en el que supe para siempre como a veces podía escribir él, qué clase de piruetas verbales era capaz de trasladar incluso a la vida. Porque aún me parece oírle al maestro, aquella mañana en su casa de Xalapa, México, hará ya un cuarto de siglo, unas horas después de que me hubiera jugado la vida en la noche de Veracruz y él no diera crédito a que yo siguiera riendo, y aún creo estar ahí observando con asombro cómo de pronto él, con las palabras, fue pasando de la felicidad y la luminosidad a la sombra en lo que me pareció –increíble incursión de la literatura en la vida– un suave alarde técnico, ya utilizado en Nocturno de Bujara, donde pasaba de la narración al ensayo sin que nadie lo notara. Yo creo que lo escribí precisamente porque sentí esa pulsión negativa y para no renunciar a escribir monté esa estrategia de escribir sobre los que quedaban paralizados y dejaban de escribir. El célebre urinario de Duchamp, por ejemplo, es una negación del arte y, al mismo tiempo, da paso a otra forma de ver el fenómeno artístico. Hay en esas negaciones de la escultura, de la literatura, una pasión muy fuerte por lo que se niega. Ricardo Piglia decía que El discurso del método era la primera novela moderna pues en ella se “narraba la pasión de una idea.” Pienso que esa frase bien podría describir tu obra… Lo que dices parece encajar con lo que hemos comentado sobre la novela como idea para ir contra una idea asentada. Piglia es uno de los escritores que más he disfrutado leyendo, quizás porque toda su obra es una sucesión inagotable de respuestas incesantes, siempre abiertas, acerca de qué es y no es la literatura. Aun me acuerdo de cuando estaba yo terminando de escribir Mac y su contratiempo y él me recordó que la ficción en Europa viene de los árabes. Era como si hubiera adivinado adonde se dirigía mi personaje, Mac (hacia Oriente), y cuál era el sentido de mi novela: orientarse. Junto a Doctor Pasavento y El mal de Montano, esa novela configura una trilogía en la que la negatividad es central. Allí la escritura siempre es modelo de la desaparición, como bien esbozó Roberto Walser. Pensando en los casos de Arthur Cravan, de Hart Crane, o de Ambrose Bierce, todos desaparecidos, ¿crees que el destino de la vanguardia es la desaparición mítica? Uno de mis personajes favoritos es un personaje legendario del ambiente editorial italiano, el turinés Bobi Bazlen, al que descubrí en la novela El estadio de Wimbledon, de Daniele Del Guidice. Fue uno de los primeros en decir que ya no se podía escribir libros. Creo que en esa trilogía (Bartleby, Montano, Pasavento) en la que la negatividad es central le di una vuelta de tuerca a esa negación. La potencia del desencanto –la sensación de que ya no es posible escribir libros– hace más fuerte y paradójicamente más vulnerable a la obra de arte. “La potencia del desencanto,” me gusta la frase. Y me hace pensar que cada género artístico solo reconoce su vanguardia en el momento preciso en el que otro género amenaza con substituirlo: la novela amenazada por el cine, la pintura por la fotografía, el cine por la televisión. Como si liberado de la responsabilidad de representar lo real, el arte pudiese finalmente delirar. Un peligro liberador que de alguna manera recorre tu obra… No puedo estar más encantado con la potencia de lo que dices. Amenazada seriamente la novela, ella está descubriendo ahora su esencia. ¿No lo detectó ya a la perfección Blanchot? Desde Bartleby y compañía (2000), terminar un libro empezó a significar haber llevado hasta el límite la obsesión que me había movido a hacerlo y haber llegado al fondo de un callejón sin salida y tener que preguntarme cómo lo haría para continuar. Era también lo que me preguntaban los amigos: “¿Y ahora qué harás? ¿Cómo vas a hacer para seguir?” Decidí que todos mis libros trataría de llevarlos a un cul-de-sac, pero al mismo tiempo también decidí que una frase de Bioy Casares me acompañaría para después de cada libro, es decir, para después de cada callejón sin salida. La frase era ésta: “La inteligencia es el arte de encontrar un agujerito por donde salir de la situación que nos tiene atrapados”. Así que puede decirse que he ido trabajando últimamente con un método desde al menos hace quince años: llevarlo todo hasta los límites de la obsesión y el abismo y luego saber encontrar la salida, sólo porque encontrarla significa seguir escribiendo. Es el tuyo, ahora que lo pienso, un arte de los límites y de la obsesión, una poética de la idea fija. ¿No temiste alguna vez, como los personajes de Machado de Assis, que las ideas fijas terminasen por llevarte a la locura? Ningún temor por ese lado. Lo máximo que me puede pasar es que me encuentre un día en un lugar elevado mirando el mundo desde arriba. De alguna manera ese retorno o esa continuación de la literatura más allá de su fin está ligado en tu obra con un claro giro hacia un mundo que siempre estuvo presente en tus libros: el mundo del arte, muy en específico, el arte conceptual. Pienso en tus colaboraciones con Sophie Calle o con Dominique González-Foerster, o en libros como Kassel no invita a la lógica. ¿Cómo imaginas esa conexión entre arte y literatura? Hablando de Joyce. En Dublinesca construiste, en torno a su figura y a la de Beckett, una suerte de funeral para la literatura y la era Gutenberg, todo enmarcado en las celebraciones de Bloomsday. ¿Cuál crees que ha sido el gran legado de ese memorable par de escritores, tan similares y sin embargo, tan distintos: Beckett y Joyce? Su espectro literario se proyecta sobre los que a mi juicio son los mejores narradores de la actualidad, pero no daré los nombres de éstos, porque es tarea compleja. Creo que para entender la relación entre Beckett y Joyce hay que acercarse al momento en que Beckett se da cuenta de que ha de acabar con la influencia maligna de su maestro y le escribe a su amigo McGreevy: “Anoche Joyce estuvo sublime, burlándose con total convicción de su falta de talento. Ya no siento el peligro de que me relacionen con él. Simplemente es un ser humano encantador”. La frase de DeLillo podría haberla dicho Nietzsche, es genial. Lo cual me lleva a otra cita que pudo haber dicho Borges: “Toda literatura es juego.” Tu obra siempre juega con las citas, apócrifas o desplazadas. ¿Recuerdas de donde surgió esa pasión tuya por jugar con las citas? Del cine de Godard (que veía en los años setenta) y luego de Cozarinsky, que en su maravilloso Vudú urbano utilizaba las citas godardianamente, según escribió Susan Sontag. También de Sterne, cómo no. Si mal no recuerdo, cuando Sterne hablaba de “cerrar la puerta de mi estudio”, quería decir, en realidad, que deseaba alejarse de aquellos autores a los que en su biblioteca solía copiar. De hecho, puede leerse en uno de los más famosos fragmentos de Sterne una tremenda embestida contra los autores plagiarios y se habla allí de un propósito de enmienda por parte del propio Sterne, que afirma que no va a copiar nunca más. Pero quizás lo más genial de aquel fragmento sea que a su vez está plagiado de Anatomía de la Melancolía, de Richard Burton, ese gran libro que solía acudir puntual a su memoria cuando se sentía algo abatido. Has dicho que tus libros son las más verdaderas de tus imposturas: “Yo siempre he estado ocultándome, dando falsas pistas y al mismo tiempo ofreciendo al lector aspectos insólitos de mis diferentes personalidades, todas verdaderas.” ¿Dónde queda Enrique Vila-Matas en este teatro de imposturas y verdades? Creo últimamente saber quién soy, quizás porque ya tengo la edad del Quijote, aquel que gritaba “¡Yo sé quién soy!” en medio de sus alucinaciones. Soy alguien que se dedica al arte de la ficción y que piensa que lo más atractivo de la escritura es que perturba nuestras vidas situando la cuestión de la representación y del lenguaje en un lugar capital, lo que nos lleva a ver que el lenguaje no es algo que representa la realidad, sino algo que la hace y la deshace. La hace y la deshace desde una inapelable subjetividad, lo cual creo que arrastra cargas morales y estéticas muy extremas, que dejan a las novelas convencionales, perdón por la nota de humor, convertidas en simples productos comerciales, al estilo de esas pastillas que venden para las máquinas limpiavajillas y que hoy en día hay gente que mastica –se las come-, por el simple hecho de que ese gesto se ha puesto de moda. |
||||||||||
|
|||||||||||
| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||